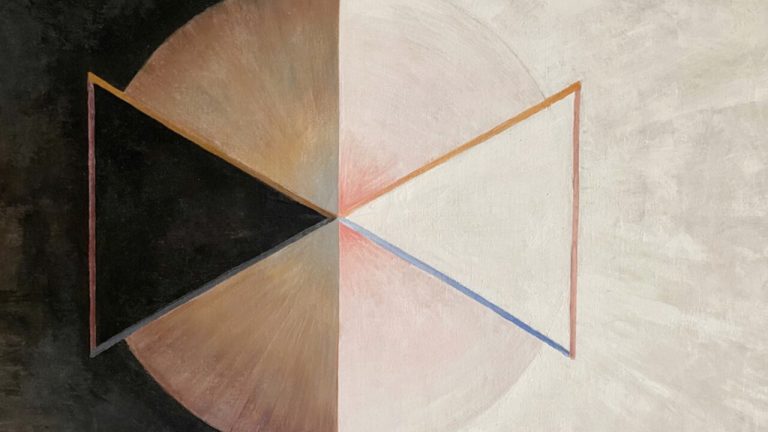
“Lo que más quería Bolaño era continuar vivo para seguir escribiendo”
Hace 2 años
«LO QUE MÁS QUERÍA BOLAÑO ERA CONTINUAR VIVO PARA SEGUIR ESCRIBIENDO»
A pocos días de dar en Chile una charla sobre Roberto Bolaño a 20 años de su muerte, en BTG Talks, Echevarría, quien es considerado uno de los mejores críticos de España, conversa con Rafael Gumucio sobre el mítico escritor chileno, de quien fue amigo y gran divulgador de su obra. También, hablan sobre literatura, DJs y el Chile de hoy, del que se declara «intrigado, sorprendido (…) un país transformado, cuya fisonomía me resulta en buena medida desconocida».
POR RAFAEL GUMUCIO
«El mejor crítico de España,” me dijo Carolina Díaz. Su amiga, que sería la mía, Elsa Fernández Santo (también crítica hoy, de cine, en El País) y Roberto Bolaño, que acababa de hablar mal de todos los escritores chilenos. La oferta de un asado no podía ser más apetecible. Recuerdo, sin embargo, que dudé en ir por esa tonta timidez que aún me asaltaba por entonces (fines de 1998). La verdad es que el que más me inhibía de entrada era el crítico alto y bien parecido, exigente, temido, y lleno de lecturas austrohúngaras que hacía que su juicio, además de incorruptible, resultara incuestionable.
Yo no era ninguna de esas cosas, ni alto, ni bien parecido, ni austrohúngaro, pero esa tarde en que jugamos a disfrazarnos de Pinochet algo nos unió en una amistad absolutamente inquebrantable y fundamental (para mí). Estaba Bolaño, sobre el que Ignacio Echevarría, uno de los mayores especialistas en la materia, hablara largo y tendido para BTG Pactual el 8 de noviembre («Bolaño en su posteridad. La figura y la obra del escritor chileno a veinte años de su muerte»), y Nicanor Parra, que ambos visitarían pronto y muchos fantasmas que poblaran eso que no me queda más que llamar una vida en común.
Veintitrés años después, Bolaño está en el panteón de los incuestionables, y aunque no ejerce hace más o menos 15 años la reseña, Ignacio sigue siendo el crítico incuestionable de la lengua española. Y yo soy aún el que no sabe si quiere ir al asado que le cambiará la vida.
Es extraño pensar, ahora que se cumplen 50 años del golpe, que nos conocimos intercambiando máscaras de Pinochet. Había cierta inconciencia, un espacio de juego que también era Bolaño, quizás uno de los mejores humoristas de nuestra literatura.
Sí, me acuerdo mucho de esa tarde. Yo acababa de llegar a Santiago. Allí te conocí. Conservo esas fotos junto a Bolaño, una de ellas de él con la máscara puesta. Qué buena imagen para ser recordada en estas fechas. Justo este año, lleno de efemérides bolañescas que se superponen a la del golpe. Como diría Iñaki Echevarne: todo lo que empieza como comedia acaba como tragedia. Aunque creo recordar que empezaba diciendo justamente lo contrario.
¿Imaginaste que Chile tendría tanto peso en tu vida como crítico y editor? ¿Qué imagen te haces de Chile después de tantos años de no estar aquí?
¿Cómo iba yo a imaginar, cuando viajé por primera vez a Chile, en 1999, que iba a establecer unos lazos tan estrechos con el país, con su literatura, con tanta gente? Durante más de una década, mis vínculos con Chile, inesperadamente, orientaron buena parte de mis trabajos, de mis intereses, de mis afectos, de mis complicidades. Hace ahora diez años que no regreso al país. Desde entonces que no he vuelto a ver a un montón de amigos por los que conservo un enorme aprecio. Entretanto, murieron Bolaño, Nicanor Parra, Pedro Lemebel, a quienes tuve el privilegio de conocer y de cuyas obras me ocupé. Llegó luego el estallido social, y luego la pandemia, y luego el proceso constituyente, y todo eso lo viví a la distancia, intrigado, sorprendido, pensando que el Chile que yo conocí iba quedando al otro lado de un espejo en el que ya no distinguía mi propio rostro, un país transformado, cuya fisonomía me resulta en buena medida desconocida. Qué miedo volver a qué país, a qué ciudad, a qué lugares y recuerdos. Pero ahí sigue tanta gente querida que entretanto cómo habrá envejecido. ¿Tanto como yo? ¿De verdad tanto? Por suerte, a algunos amigos -tú entre ellos- los he seguido viendo con ocasión de su eventual paso por Barcelona. Con ellos revivo un Chile que, me temo, ya no existe.
¿Hay algo en común entre los escritores chilenos que has estudiado? ¿Tienes una imagen de Chile? Parra dice que queremos ser país y solo somos paisaje, y Bolaño, que Chile tiene la extraña voluntad de hundirse en vez de volar. ¿Cómo lo ves tú?
He fantaseado algunas veces con escribir un librito que se titulara «Tres poetas chilenos», como aquel famoso de Tomás Lago de 1942. Reuniría mis recuerdos y mis lecturas de Parra, de Bolaño y de Lemebel, mezclados con muchas cosas que viví esos años. ¡Menudo campo de tensiones se crea entre estos tres nombres! Alto voltaje. Da miedo atravesarlo. Los tres configuran tres miradas sobre Chile radicalmente periféricas, escasamente compatibles y, a su modo, subversivas. El país pasillo, como lo llamaba Bolaño. Imposible que por él caminaran los tres uno al lado del otro: no cabían. Mi visión de Chile está formada -o deformada- por estas tres lentes. Bueno, debería añadir otra: la tuya. ¡Pero es que tú eres Chile! Por eso, para escribir sobre Chile, te pones delante del espejo. O al revés, no sé.
Bolaño no alcanzó a envejecer, pero me da la impresión de que era lo que más quería hacer. ¿Cómo crees que habría envejecido? ¿Cómo pesa o ayuda el mito de la eterna juventud? ¿No era eso lo que admiraba en Parra, el mito de la eterna vejez?
No estoy yo tan seguro de que lo que más quisiera Bolaño fuese envejecer. Lo que más quería era seguir viviendo, que no es lo mismo. Continuar vivo para seguir escribiendo. Qué difícil imaginarlo viejo. Más aún siendo ya célebre, famoso. ¿Cómo conciliar la vejez y la fama, la vejez y el éxito? Pienso que es eso lo que Bolaño admiraba en Parra. No tanto su eterna vejez -¿pero es que era viejo Parra?- como su incorruptibilidad. Ni joven ni viejo: incorruptible.
Pensaba en el sueño de Bolaño de ser un terrateniente belga, y pensaba que quizás su historia era la de un hijo de Cortázar que quería ser adoptado por Borges, que era a la vez un hijo de Borges. Pensaba un poco en torno a la relación de Bolaño y Parra con la izquierda, de la que nunca renegaron del todo, pero de la que no compartían demasiado las ilusiones. ¿Cómo crees que habrían vivido este mundo de consignas feministas, ecologistas, anticapitalistas?
Creo que la relación que Parra y Bolaño tuvieron con la izquierda no es comparable. La diferencia generacional es, a este respecto, decisiva. Y el hecho decisivo de que Bolaño era un romántico, y Parra lo contrario. Durante el estallido, era imposible dejar de pensar que no pocas de las cosas que ocurrían conectaban con el espíritu de la antipoesía. Pienso que tanto Parra como Bolaño, cada uno desde su propio burladero, hubieran seguido con tanto interés como aprensión los acontecimientos. Ese mundo de consignas al que aludes no les era en absoluto ajeno.
Un poco relacionado con eso, quedó como el mito de un Bolaño guerrillero, un Bolaño rebelde (lo era), pero sus dardos eran tan duros contra Isabel Allende como contra Diamela Eltit (me caen bien las dos). ¿Qué te parece la recuperación que ha hecho la academia norteamericana de Bolaño? Bolaño, que postuló a la Beca Guggenheim y no la recibió.
Yo no diría que la academia norteamericana «recuperó» a Bolaño. Más bien se lo apropió, en la medida en que, como he repetido tantas veces, le permitía renovar el paradigma del escritor latinoamericano que había quedado más o menos fosilizado después del boom. Podríamos preguntarnos por qué Bolaño y no cualquier otro. Bueno, es difícil competir con el encanto y la velocidad de Bolaño. No hay tantos como él. Además, estaba muerto: ya nada podía arrebatarle su juventud. Su obra resultaba fácilmente encuadrable en la tradición norteamericana, en la leyenda beat. Y encima tematizaba melancólicamente los caminos sin salida de la vanguardia y de la revolución. ¿Cómo resistirse a todo esto? En cuanto a esos dardos que lanzaba a diestra y siniestra del campo literario, ya fuera el chileno, el español, o más ampliamente el latinoamericano, está claro que Bolaño se forjó en el espíritu agónico y combativo de la vanguardia: su mirada era cartográfica, instintivamente dividía el campo literario en dos bandos: el de quienes estaban con él y los que estaban contra él. Pertenecer a uno u otro bando, como bien sabes, no era decisión de los implicados, sino del mismo Bolaño.
Sí, con el tiempo he ido agradeciendo no estar entre los elegidos y los aborrecidos. No sé si se debía a que me tenía simpatía o te tenía demasiado respeto a ti y a los amigos en común que teníamos para sacarme la cresta en público (o en privado).
Diría que la cosa pasa más bien por la relación con el mito. Bolaño todo lo piensa a través del mito, incluso a sí mismo: Arturo Belano es el resultado de su propia mitificación. Tú en cambio nunca recurres al mito, más bien al contrario: eres un artista del impudor, trabajas con tus vísceras. ¡Eres un mitoclasta! Por otro lado, la relación de Bolaño con Chile, y más aún con sus escritores, estaba atravesada por una auténtica maraña de susceptibilidades y suspicacias que hace muy difícil desentrañar la razón de sus posiciones, de sus actitudes.
¿Te imaginabas a comienzos de los 2000 que esos serían los años felices, no solo nuestros, sino de la literatura latinoamericana? ¿Cómo ves, con la perspectiva de los años, este pseudo-boom, o ese casi boom?
He sido muy crítico con los intentos de comparar el fenómeno del boom con lo que viene ocurriendo desde finales de los 90. La emergencia de Bolaño catalizó algo que se sentía venir desde años atrás: la necesidad de ampliar y de renovar la plantilla de escritores por los que competía una industria editorial cada vez más necesitada de nuevos valores, de recambios. Se hacía poco menos que ineludible acudir a las reservas supuestamente inagotables de escritores latinoamericanos, y operaciones como la de McOndo o la del Crack mexicano prometían aires nuevos. En este contexto, Bolaño vino a las mil maravillas. Y no cabe negar que, desde entonces, la circulación de escritores latinoamericanos, tanto en España como en el resto de Europa y en Estados Unidos, se ha incrementado casi exponencialmente, a niveles comparables a los del boom, si bien conforme a una dinámica que nada tiene que ver con la que desencadenó aquel fenómeno. Observo, pues, una razonable continuidad entre los primeros 2000 y el presente. Si aquellos años nos parecen más felices, se debe solamente a que éramos más jóvenes, y Bolaño y tantos otros aún vivían.
En Chile empezó nuevamente la eterna discusión sobre la falta de crítico, y de crítica. Esta vez es clamorosamente cierta. Algo parecido pasa en España. Se suele invocar, y yo lo he hecho, la falta de autoridad del crítico, pero parece que lo que falta es la independencia intelectual, o la autonomía intelectual, ¿existe eso o es otro mito?
Debemos esforzarnos en pensar el presente con las categorías del presente. Y la de la autoridad, en el presente, es una categoría vidriosa y problemática. No lo es menos la supuesta independencia o autonomía intelectual. Nuestro mundo es cada vez más reticular, la figura que mejor lo representa es la red en la que todos permanecemos inevitablemente enredados, si se me permite el penoso juego de palabras. Después de darle muchas vueltas, he concluido que la ausencia de la crítica no constituye una carencia, sino el indicio de un orden distinto a aquel en el que la crítica desempeñó un papel. Ese orden presuponía la existencia de un «cuarto poder», el de la prensa, que entretanto va siendo desmantelado o reconvertido en algo diferente de lo que era. La crítica deberá adaptarse a estas nuevas condiciones, a estas nuevas circunstancias. Deberá reformular el concepto mismo de autoridad, que en la actualidad se diluye cada vez más en el de «influencia». Más de una vez he sugerido que la figura del nuevo crítico no se parecerá ya a la del profesor o conferenciante sobre su tarima, a la del agente de tráfico, al del director de orquesta, sino a la del DJ en un club, cuyo éxito depende de que en la pista se baile. Este tipo de «autoridad interactiva», si se acepta el oxímoron, es el que se abre paso, y con él, nuevas fórmulas (empezando por las retóricas) de lo que entendíamos antes por crítica, que están surgiendo probablemente en espacios distintos a los esperables.
De alguna forma, el editor cumple el rol de DJ. En ese sentido, tu libro sobre Claudio López (Claudio López De Lamadrid, mítico editor de Random House Mondadori) describe a la perfección este nuevo estatus del editor, que no excluía en el caso de Claudio sacarse selfies con los escritores, pero al mismo tiempo darle cobijo e instalarlo en una jerarquía. Tú, que eres editor a tu vez, ¿cómo vives la profesión?
Tienes razón. La metáfora del DJ encaja mejor con la figura del editor. Que es en definitiva el verdadero interlocutor del crítico, por mucho que se suela pensar antes en el autor o en el lector. Un asunto peliagudo. ¡Ah, Claudio! Pero mi condición de editor nada tiene que ver con la suya. Yo soy un editor de mesa: cuido de los libros. Claudio, en cambio, cuidaba de los autores. Yo vivo la profesión en su dimensión más artesanal. Aunque se llamen igual en español, son dos oficios diferentes, en realidad. Lo que en inglés distinguen con los términos publisher y editor.
Bolaño, Parra, Lemebel, Claudio, son muchos muertos, muy vivos, muchos muertos de una vitalidad arrolladora. ¿Cómo se convive con esos fantasmas?
¡Si fueran solo ellos! Pero son tantos. Pienso en Fogwill, también. En Germán Marín. Menudo recuerdo imborrable: una cena, en el viejo Parrón, con Germán y contigo y con Matías Rivas. Me acuerdo muchas veces, no sé por qué, de una frase de tus Memorias prematuras: «Todos esos muertos se suicidaron». Pero no son fantasmas. Son muertos vivientes, como tú mismo sugieres. Ahí están sus libros.
















